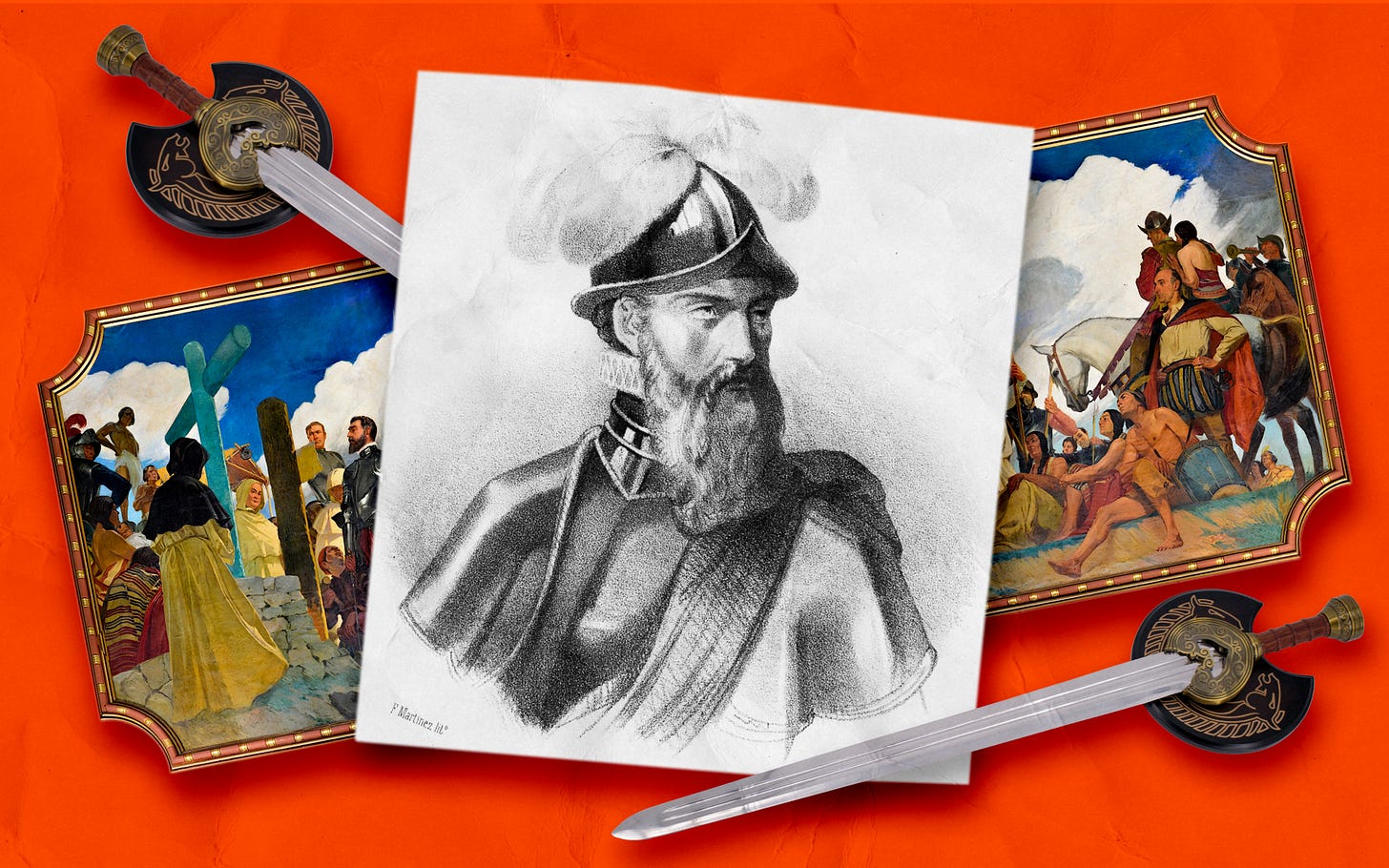Boletín semanal n.º 3
Junio-julio de 2025.
I. La patria que camina: fronteras y memorias, los venezolanos del Perú
Por Giorgio Belfiore | Perú
Hay migraciones que llegan como una ráfaga, súbitas, ruidosas, casi imperceptibles en su profundidad. Y hay otras que se instalan como una segunda respiración en la ciudad, que se filtran en la música del autobús, en el timbre de las palabras en una esquina cualquiera de Lima, en el sabor de las comidas callejeras en un país que comienza a dar a conocer los secretos de su cocina al mundo.
La venezolana es una de esas migraciones que no pasan de largo. Se quedó, se volvió costumbre, necesidad, espejo. Casi millón y medio de venezolanos caminan hoy las calles del Perú, llevando consigo algo más que documentos y maletas: llevan su historia, su dolor, su llanura, su Ávila invisible a los ojos de este lado de los Andes.
Desde sus orígenes republicanos, Perú y Venezuela parecieron seguir caminos disonantes marcados por sus estructuras coloniales profundamente distintas. El Perú, centro del Virreinato más poderoso de Sudamérica, conservó por siglos una jerarquía rígida dividida entre república de españoles y república de indios, un orden donde el mestizaje fue más controlado que aceptado.
Venezuela, en cambio, surgió desde los márgenes del Imperio, con una población compuesta por isleños canarios, negros, pardos e indígenas que dieron forma a una plebe dinámica, cuyo enfrentamiento con la élite comercial vasca de la Compañía Guipuzcoana encendió los primeros fuegos de la conciencia nacional. A esa diferencia social se sumó la geografía: el altiplano peruano, cerrado y ceremonial, frente a la llanura y la costa abierta del Caribe venezolano, de ritmos más mestizos y desenfadados.
La ciudad, acostumbrada a sus propios fantasmas —de migraciones internas, de olvidos andinos, de centralismos viejos—, ha debido aprender a mirar otra extranjería. En los semáforos, en las aulas, en los hospitales, en los oficios múltiples. A veces los mira con recelo, otras con indiferencia, pero muchas veces con la curiosidad que roza la ternura: esa forma de hablar cantada, una excepción en las hablas populares en un principio, convertida en una más del día a día.
Y sin embargo, hay algo que rara vez se reconoce con justicia: la lucha silenciosa de un pueblo por no desdibujarse, por no quedar reducido a una cifra en los márgenes de un informe. En medio del desarraigo, aún persisten los aromas del hogar en cocinas prestadas; los íconos sagrados de dos devociones comparten altar como si buscaran consuelo mutuo; y hay niños que, sin saberlo, juegan con el alma entrelazada de dos naciones que se tocan sin terminar de entenderse.
Estas historias no fueron paralelas: se tocaron poco, y cuando lo hicieron, fue más desde la distancia. Hoy, sin embargo, las migraciones forzadas han unido estos dos países por necesidad y por destino. Lo que antes fue distancia cultural hoy es convivencia diaria. Y aunque no están exentos de tensiones, el intercambio constante de palabras, saberes, sabores y memorias está trazando un nuevo relato común, donde quizás —por primera vez— dos pueblos marcados por pasados distintos puedan mirarse con respeto y reconocerse hermanos no por la historia heredada, sino por la historia que juntos están empezando a escribir.
Muchos venezolanos piensan en volver. Esa es su manera de quedarse. El exilio no es sólo geografía; es un estado del alma. Y aunque inician emprendimientos, trabajan como repartidores o dictan clases con títulos que aquí no reconocemos, en algún rincón guardan la llave de la casa que ya no está. Porque todo migrante, como escribió alguna vez alguien con voz de trueno suave, es un poco poeta: carga en su mochila un país que ya no existe y otro que aún no se atreve a construir del todo.
Frente a esto, el Evangelio recuerda con sutileza y firmeza: «No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles» (Hebreos 13:2). La hospitalidad no es solo abrir la puerta. Es mirar sin sospecha. Es permitir que otro haga del pan nuestro una receta común.
Los venezolanos en el Perú no solo buscan sobrevivir. Buscan vivir con dignidad sin renunciar a lo que son: un pueblo de poetas, músicos, médicos, mecánicos, maestros y jóvenes que, a pesar del destierro, aún sueñan con el regreso. Pero la migración en masa, desgarradora y desordenada, también ha dejado heridas. Entre quienes cruzaron fronteras con esperanza, llegaron otros marcados por la furia de haber sido olvidados por sus líderes, arrastrando consigo una bravura sin rumbo que muta en delito y violencia. Es la sombra de una juventud despojada, sin amparo y orden que les marque el compás de la convivencia.
Muchos migrantes no ven en Perú un destino, sino un tramo necesario, un puente áspero que deben cruzar antes de hallar un lugar donde echar raíces. Pero hay también quienes, en silencio, se quedaron más tiempo del que imaginaron, construyendo, curando, enseñando, ayudando a resolver —con humildad y esfuerzo— algunos de los viejos problemas que también aquejan al Perú.
Porque mientras escriben aquí otra página de su historia —y también de la nuestra— con manos que no se rinden, con acentos que no se apagan, van dejando huellas. Y en esa página compartida, tal vez algún día, Perú y Venezuela puedan reconocerse no como huéspedes y anfitriones, sino como hermanos que supieron cruzar juntos el desierto del olvido y la necesidad, sin perder del todo la esperanza de volver a casa, o de hallar una nueva.
II. La domicanización de la frontera: una breve introducción
Por Enrique Lithgow | República Dominicana
Los últimos meses han sido de mucha tensión dentro de La Española en ambos lados de la frontera. En Haití, los pandilleros siguen aumentando su control del territorio haitiano, asesinando a ciudadanos haitianos, y destruyendo propiedades de la población local. En nuestro lado de la frontera, hemos visto un incremento de protestas contra la invasión migratoria haitiana que ha incrementado en los últimos años liderado por grupos de oposición como la Antigua Orden Dominicana, de corte populista.
En respuesta a dichas demandas, el gobierno dominicano ha intentado salvar la cara para demostrar a la población que está haciendo algo. Lo único que ha hecho es demostrar aún más la incapacidad de solucionar el problema. El presidente Luis Abinader procedió a invitar a los expresidentes de la República Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina a una cumbre donde supuestamente iban a discutir cómo solucionar el problema haitiano para promover una política «unificada y conjunta».
Esto fue criticado de inmediato por muchos debido a que se preguntaron qué valor tendría consultar con los presidentes bajo los cuales empeoró el problema. Al final de la reunión, lo único que verdaderamente ocurrió fue que los exmandatarios, como reportó el periódico Listín Diario: «valoraron "positivamente" las medidas aplicadas por el Estado y determinaron que "no hay una solución dominicana" para la crisis sociopolítica de ese país». En efecto, los líderes políticos le dijeron al pueblo dominicano que, en vez de pensar en nuevas soluciones concretas, continuarán con lo que están haciendo.
Esta percibida falta de acción de parte del gobierno no ha sido ayudada por atentos a suprimir iniciativas al nivel local como se ha demostrado en Dajabón. Luego de que el alcalde de dicha ciudad, Santiago Riverón, declaró un plazo de cinco días para que todos los haitianos dentro de Dajabón se vayan, la Ministra de Interior y Policía, Faride Rafúl, intentó desautorizar al alcalde para deportar haitianos, argumentando que solo la Dirección General de Inmigración tenía esa autoridad. El alcalde Riverón, en respuesta, desobedeció a la ministra y dijo que: «mientras ella me demuestre que yo no tengo potestad, voy a seguir haciendo mi trabajo, para ella demostrar eso tiene que ir a un juicio, someterme, mientras eso pasa nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo».
Está muy claro que, frente a una crisis cuya magnitud no se ha visto desde los días más oscuros de la revolución haitiana y la ocupación que la siguió, no hay un consenso claro entre el pueblo dominicano sobre qué se debería hacer. Lo único que se sabe es que los haitianos no pueden quedarse. El expresidente Joaquín Balaguer escribió en 1927, cuando todavía era un estudiante joven, que: «Haití como manifiestamente lo demuestran sus vinculaciones históricas con la Patria Dominicana, es una nación esencialmente imperialista. Todos los mandatarios de aquel país vecino han tenido y tienen todavía la obsesión de abatir la República con el acero de sus espadas imperiales. El sueño de la isla una e indivisible es una pesadilla que ha echado hondísimas raíces en la conciencia nacional haitiana. Somos pueblos vecinos, pero no pueblos hermanos».
Es por esta razón que debemos primordialmente buscar una solución esencialmente dominicanista y mirar atrás hacia la sabiduría de nuestros padres y aprender de ellos para responder a lo que nos enfrenta. Con esto en mente, vale la pena hablar sobre el ideario de la «dominicanización de la frontera».
La idea de la dominicanización de la frontera fue concebida por varios pensadores dominicanistas como Américo Luego a finales de los 1920 como respuesta a la lenta pero continua expansión de Haití en nuestro territorio nacional durante las últimas seis décadas hasta ese entonces. Fue incorporado como uno de los principios del Partido Nacionalista Dominicano creado para esa época y luego fue adoptado como política del estado dominicano durante las décadas de los 1930 y 40.
A pesar de no ser originario de la idea, el arquitecto del proyecto y el que realizó su implementación fue el Dr. Manuel Arturo Peña Batlle. El objetivo primordial de Peña Batlle fue conectar las regiones de la frontera con el resto del país bajo tres ejes principales: Evangelización, desarrollo socioeconómico y militarización. La evangelización esencialmente consistía en defender la unidad católica del pueblo dominicano para contrarrestar la influencia del vudú en la región, esto significaba la creación de nuevas misiones religiosas que actuarían como una red fronteriza al igual que la construcción de nuevas iglesias y parroquias donde las verdades evangélicas pudieran ser predicadas a la feligresía de la región y la formación espiritual de la población sea garantizada.
Luego, el desarrollo socioeconómico de la región actuaría como la base civil por la cual las regiones fronterizas se mantendrían ligadas al resto del país. Esta iniciativa incluía cosas como la creación de nuevas carreteras, canales, edificios gubernamentales y colegios, todo con el objetivo de incrementar el nivel de vida y la economía para poder impulsar y fortalecer la población dominicana local e impedir que estas zonas fronterizas sean abandonadas a manos haitianas.
Finalmente, la militarización de las regiones fronterizas serviría como la espada de defensa y seguridad que se asegura del cumplimiento del orden y el bien común. Estos objetivos se realizan con la creación de nuevos destacamentos militares que tienen como objetivo asegurarse de que no crucen haitianos por la frontera, encontrar y deportar los que ya han cruzado y mantener la paz por toda la región.
Esta iniciativa significa que el estado dominicano tendrá que renovar su unión con La Iglesia con nueva sangre misionera y civilizadora al igual que comprometerse con la sociedad civil para lograr las metas que requiere esta tarea. Esto también significa una renovación de nuestras fuerzas armadas y policiales para que tengan la capacidad de mantener el orden dentro del territorio nacional al igual que neutralizar amenazas que vengan del otro lado de la frontera.
El pueblo dominicano lleva su vida entera luchando por la preservación de nuestras fronteras, gran parte de nuestras luchas, glorias y derrotas provienen de la defensa de dicha demarcación. La importancia de renovar la dominicanización de la frontera es un tema de vida o muerte lo cual no se puede comprometer. Como dijo sabiamente el Dr. Peña Batlle: «Nosotros los dominicanos tenemos el deber de oponernos a que esta demarcación de ahora fracase como fracasó la de 1777. Para llegar a ello estamos obligados a realizar los más grandes sacrificios y a poner en juego todos los resortes de nuestra vitalidad colectiva, nuestros recursos más recónditos y el último aliento de la nacionalidad».
III. El estado de la intelectualidad hispanoamericana en los siglos XVIII y XIX
Por Alejandro Perdomo Fermin | Venezuela
Pese a la creencia contraria sobre el estado de las colonias, de los Reinos americanos, hubo un ambiente rico e ilustrado en los saberes. La educación fue cultivada desde el primer momento en que las posesiones americanas pasaron, por contrato y sujeción real, a la Corona de Castilla y Aragón. Ahora bien, los siglos XVIII e XIX se podrían conocer como los más importantes para las entidades indianas por crecimiento, desarrollo y expansión. Como recordaba el viajero Humboldt, citado por Salvador de Madariaga en su El auge y el ocaso del Imperio español en América:
Me pareció —escribe Humboldt refiriéndose a 1800— que se da una tendencia marcada al estudio profundizado de las ciencias en Méjico y en Santa Fe de Bogotá; más gusto para las letras y para todo lo susceptible de halagar una imaginación ardiente y viva en Quito y en Lima; más luces sobre las relaciones políticas de las naciones, opiniones más amplias sobre el estado de las colonias y de las metrópolis en La Habana y en Caracas.
La correspondencia y los servicios postales sirvieron como métodos de propagación de libros, documentos y obras varias en Hispanoamérica. Véase lo que dice Madariaga:
Las comunicaciones postales fueron poderoso incentivo a la propagacion de los libros y de su uso en el Nuevo Mundo; tambien sirvieron para propagar la prensa, institucion que floreció en las Indias antes de lo que se suele imaginar.
El siglo XVIII fue esencial en la gestación de los primeros periódicos americanos, demostrando que las mentes más cultivadas de América estaban tratando temas como la historia, la literatura, la poesía y las nuevas del día a día. Véase nuevamente lo que dice Madariaga al respecto:
El 1 de enero de 1722 ve la luz el primer periódico propiamente dicho de Nueva Espana: Gaceta de Mezico, Y noticias de Nueva España; que se imprimirán cada mes […] El Perú parece haber cultivado el periodismo antes que Nueva España, a pesar de que no tuvo imprenta hasta mucho más tarde, en 1584 […] En 1744, aparece un nuevo periódico, La Gaceta de Lima, que se publica bimensualmente hasta 1777. En 1790, el Virrey Gil de Taboada funda El Diario Erudito Económico y Comercial de Lima, que año siguiente se transfigura en El Mercurio Peruano. El propio Virrey fundo también La Gaceta del Gobierno de Lima. Era el Mercurio un periódico inteligente, con programa digno de la mejor prensa de nuestros días.
Esto demuestra lo universalizado que estaba el conocimiento en las Américas pero no solo ello, sino el conocimiento general del Viejo Mundo en los rincones de las Indias, del conocido Nuevo Mundo. Cualquier súbdito que habitase alguna de las capitales virreinales, o alguna de las grandes ciudades de Sudamérica o de las Antillas, estaba en conocimiento de los acontecimientos del mundo. Volvemos a Madariaga una vez más:
Desde entonces comenzaron a abundar los periodicos tanto políticos como literarios. Ya para mediados del siglo XVIII estaban las Indias en estrecha comunicación y familiaridad con la opinión general no sólo de España sino del mundo entero. Las Sociedades Economicas de Amigos del País, fundadas por doquier al estímulo de las creadas en España, habían ido publicando periódicos en numerosas capitales. Se recibían los papeles de Madrid con toda regularidad, y en particular El Espíritu de los Mejores Diarios, compilacion de las noticias y opiniones publicadas en todas partes por la prensa, hecha con un espíritu generoso y liberal, bajo la inspiración y auspicios de Floridablanca. El primer suscriptor de este curioso diario era el propio Carlos III. Se leía mucho en las Indias, hasta el punto de haber llegado a ser popular y muy codiciado aun entre mujeres y niños.
Caracciolo Parra Pérez (véase El régimen español en Venezuela) sostiene que la Corona, desde principios de la conquista de América, trabajó en la erección de escuelas, universidades y centros destinados al conocimiento y al saber. Se enseñó poesía, gramática, latín, griego y, en general, educación clásica. Las Indias, con el paso de los siglos, se pusieron al nivel de las principales ciudades y capitales europeas, pues el esfuerzo fue titánico.
Si remontáis a los primeros tiempos de la Conquista, veréis que los españoles no tardaron en establecer, aquí y allá y de acuerdo con las necesidades, escuelas cuya mayor parte, bajo la denominación genérica de clases de gramática, abarcaban enseñanzas no limitadas únicamente al alfabeto. Muy pronto pensaron en crear institutos más considerables. Ya hacia 1551, las cédulas o decretos de Carlos V establecieron universidades en Lima y en México. La universidad de Santiago de Chile data de 1619, la de Quito de 1620, la de Chuqisaca de 1623, la de Guatemala de 1676. Después vinieron las universidades de Santa Fe en Nueva Granada, de Caracas, de Buenos Aires, de Córdoba. Las instituciones de cultura se creaban a medida del desarrollo de las ciudades y de las aglomeraciones políticas. En general, se daba allí un enseñamiento semejante al que recibían, en las diferentes épocas, los alumnos de las universidades europeas.
La imprenta fue otro de los grandes hallazgos que no tardaron en aparecer e instalarse en las Indias, formando parte de los esfuerzos industriales (y en consecuencia, intelectuales) de elevar la calidad de vida y la cultura de pueblos recién integrados al Occidente. En este sentido, nos sirve la obra de Caracciolo Parra Pérez:
La imprenta fue instalada en México en 1536, en Lima en 1584, en Guatemala en 1667, en Santa Fe de Bogotá en 1738. En ello, como para la creación de colegios y universidades, parecía obedecerse al ritmo del desarrollo loca,, sin que podamos tenerlo como regla, puesto que veremos a ciudades como Buenos Aires y Caracas, sobre todo a esta última, esperar largo tiempo para la importación de la imprenta. Será menester buscar en otra parte las razones de tal circunstancia. Asegúrase que desde mediados del siglo XVII había ya una docena de imprentas en la sola ciudad de Puebla, en México. A fines del XVIII se contaban siete en Cuba. Es interesante y curioso comparar las fechas que acabamos de dar con las de la introducción de la imprenta en las colonias británicas.
Por último, Caracciolo Parra Pérez sugiere que los criollos estaban familiarizados con la alta cultura y las letras del Viejo Mundo, sobre todo por la abundancia de medios de difusión como la correspondencia, los periódicos e incluso el contrabando. No podemos olvidar, sin embargo, que las familias de la aristocracia criolla siempre gozaban del privilegio de los tutores. El Libertador, Simón Bolívar, mismamente tuvo a un jesuita y a un profesor laico particular. Nos valemos otra vez de la opinión del autor:
Durante la segunda mitad del siglo XVIII aparecen dos gacetas literarias en México; en Santa Fe, el Papel Periódico; en Quito, las Primicias de la Cultura; en Buenos Aires, La Gaceta y El Telégrafo. En Lima había dos periódicos importantes: El Mercurio Peruano, que trataba de historia y de literatura, y El Diario, que hablaba de negocios económicos y comerciales. Los libros subversivos pasaban fácilmente a través de las mallas bastante laxas de la Inquisición. Mariano Moreno encontró en casa de un canónigo de Chuquisaca toda especie de obras que nutrieron sus ideas revolucionarias. En Caracas y en otras ciudades venezolanas de menor importancia, como Cumaná y aun en Calabo, Humboldt se admiró de ver las bibliotecas de los criollos lenas de libros franceses de filosofía, de ciencias y de política.
En el caso venezolano, podríamos admitir que el origen de la instrucción pública en Caracas es el 22 de junio de 1592. Por la cédula de esta fecha, se ordena la creación de un seminario conciliar que luego será la semilla de la Universidad de Caracas. Remitimos a la obra de Jules Humbert, Los orígenes venezolanos:
De esta época data también el origen de la instrucción pública en Caracas y es uno de los mayores méritos del primer Bolívar el haber pensado en hacer de la naciente capital de Venezuela un centro intelectual capaz de rivalizar con los que ya existían en otras partes más favorecidas de las Indias occidentales. A instancias del procurador, el rey dirigió al obispo de Caracas, que entonces era Juan Martínez Manzanillo, una cédula con fecha del 22 de junio de 1592, ordenando la creación en Caracas de un seminario conciliar, el «Seminario Tridentino». La institución, bajo el patronazgo de S. M., debía depender de la autoridad del obispo, y el soberano pedía que en el nombramiento de los becarios, o colegiales (en esp.) se tuviese «particular cuenta, y cuidado de preferir á los hijos y descendientes de los primeros descubridores, y personas que me hubieren servido, siendo hábiles y suficientes». Este seminario, como veremos, dará origen a la Universidad de Caracas.
Otro hito de gran impacto para la escolaridad y la enseñaza en la temprana provincia de Venezuela será aquella solicitud dirigida al rey, en 1696, para crear una universidad en el seminario conciliar. En palabras de Humbert:
En 1696, la ciudad de Caracas dirigió al monarca de España una petición en la que solicitaba la creación de una Universidad en el seminario conciliar. Por cédula del 30 de enero de 1698, el rey se limitó a acordar beneficios para los becarios del seminario. En 1701, el seminario pidió el derecho de conceder los grados para ahorrar a sus candidatos el viaje hasta Santo Domingo; nueva negativa. Sin embargo el rey tuvo que ceder pronto al deseo general de la población: por ordenanza del 22 de diciembre de 1721, Felipe V concedía el permiso de erigir una Universidad en Caracas, y el 11 de agosto de 1725, ésta era solemnemente inaugurada en la capilla del seminario, bajo la presidencia del obispo Escalona y Calatayud. La enseñanza superior quedaba definitivamente fundada en Venezuela.
Ciertamente la educación estaba lejos de estar completamente organizada, mostrándose imperfecta y con muchas impurezas que curar. No obstante, fue la semilla para el sistema educativo de la Venezuela republicana. Contribuyó al perfeccionamiento de la mentalidad venezolana, de la venezolanidad y del espíritu intelectual que contribuiría a que la nación pudiese formar su propio juicio moral sobre las cosas políticas y sociales. Hasta podríamos reconocer, con toda responsabilidad, que sin educación, sin la herencia cultural colonial ni las letras castellanas, habríamos logrado tener patria. La patria son sus hijos. Es la patria, digámoslo así, un reflejo de los pequeños cuerpos que la componen.

IV. Suplemento: Necrología del Gran Mariscal de Ayacucho
Por La Gaceta de Colombia, 4 de julio de 1830.
El General en Jefe Antonio José de Sucre ha sido asesinado el 4 de junio de 1830: y Colombia debe llorar su muerte como una pérdida nacional.
El General Sucre nació en Cumaná, capital del departamento de Maturín, en el año de 1795. Su primera educación fue de las mejores que en aquella época se proporcionaban en estos países.
La revolución del año 10 encontró a Sucre al salir de la puericia. La flor de la juventud, impelida de un instinto noble y del armor a su patria, corrió a las armas, sin esperanzas de hacer fortuna, y sin más objeto que la gloria y la libertad. De este número fue Sucre.
Desde luego se presintieron sus destinos. El se consagró al estudio que debía hacerle digno de su elevación.
Unió su aplicación estudiosa al amor del orden, a la subordinación estricta y a la obediencia de las leyes.
Con estas disposiciones sirvió desde el año de 10 y ascendió sucesivamente desde subteniente hasta Coronel.
Su capacidad y su mérito le hicieron destinar al Estado Mayor, y en este ramo importante del servicio mereció ser elevado al empleo de General de Brigada, en tiempo en que no se prodigaban tan elevados puestos de la milicia.
En el año de 20 fue la entrevista del Libertador con el General del ejército español don Pablo Morillo. Un armisticio y la regularización de la guerra fueron los efectos de aquel suceso memorable. El General Sucre, ya distinguido por sus talentos, por sus luces, por su destreza y su discresión, fue uno de los escogidos para concluir los convenios; y ellos serán siempre un monumento de su tino y capacidad en los negocios diplomáticos.
Hasta entonces la carrera militar del General Sucre, ni fue oscura ni brillante; porque no había mandado cuerpos de ejército, y porque comúnmente el brillo de las armas no refleja sino en la espada del General.
El año 21 comienza su época gloriosa. El departamento de Guayaquil había arrojado el yugo español, y necesitaba de un Jefe que dirigiera sus movimientos y lo pusiera a cubierto de las empresas de los enemigos que ocupaban al Ecuador, Asuay y una parte del Cauca. El General Sucre fue escogido ppara esta empresa importante y trascendental.
Él salvó a Guayaquil, cuando la traición de un Jefe expuso el Departamento a recaer en poder de los españoles: reanimó los espíritus, inspiró confianza, restableció el orden, organizó los escuadrones de Yaguachi y preparó la victoria de Pichincha.
En Pichincha consumó la creación de la República. Con el Sur libre, se presentó al universo Colombia en su integridad natural, y se fundaron las esperanzas de la libertad del Perú y de la creación de dos nuevas repúblicas; su recompensa fue el ascenso a General de División.
Pasto se libertó en Pichincha, y Pasto mal aconsejado se armó nuevamente contra sus libertadores. Correspondía al General Sucre el fruto de su nueva victoria: fue encargado de someter de nuevo a Pasto, y correspondió a la confianza que de él se hizo con la celeridad y gloria con que están marcadas todas sus empresas.
El genio, el mérito, la misma gloria lo llamaban al Perú. Precedió al Libertador, fue acogido con entusiasmo y encargado del Gobierno del Estado en una situación demasiado crítica. Sus esfuerzos correspondieron a la confianza que de él se tuvo: y conservó la autoridad hasta que fue encargada al Libertador.
Fue preciso crear y organizar al ejército, y conferir el mando a un General experimentado y digno de acometer y dirigir la ardua empresa de arrojar al ejército español de todo el Perú. La elección recayó en el General Sucre, aunque era el más moderno de los de su grado que existían allí.
No permiten los límites de este artículo referir todo lo que hizo aquel diestro capitán. Jamás vió la América un ejército más disciplinado, más moral, ni más digno de un perfecto General. Sus movimientos estratégicos, su retirada, la elección de campo en que debía triunfar, todo fue grande, todo inspiró respeto a los enemigos, y todo contribuyó a la esplendidez de la más señalada victoria sostenida en el Nuevo Mundo.
Bolivia fue una creación de Ayacucho, y los bolivianos, en su exaltación, excogieron para su primer gobernante al que les dio el ser. El General Sucre presidió los destinos de aquella nueva República con acierto y justicia. Allí desenvolvió sus talentos administrativos, el genio de un fundador y las miras extensas de un grande hombre. Zanjó los cimientos de un hermoso edificio, y resolvió dejar el mando supremo y volver a su patria, por vivir como ciudadano y dar un ejemplo práctico de republicanismo.
Pisó las playas de su patria cuando ya la guerra con el Perú era inevitable. Él fue precedido de la noticia de su próxima llegada; y el Gobierno quiso aprovechar esta ventaja. Le nombró Jefe superior político y militar de los Departamentos del Sur, y el suceso justificó la elección. El General Sucre aceptó el mando por el tiempo preciso de la campaña. Formó su plan de operaciones, hizo mover los cuerpos, escogió a Tarquí para teatro de su última proeza, dió la batalla, triunfó, concluyó el memorable convenio de Girón y dejó de mandar.
Estaba convocado el Congreso constituyente que debiera fijar los destinos de Colombia, y Cumaná su país natal, puso los ojos en él. Sus distinguidas cualidades decidieron a aquel cuerpo a elegirlo para su Presidente, y posteriormente para la ardua comisión que se dirigió a Venezuela. Ella no tuvo el suceso prometido; empero sirvió para mostrar su capacidad. Habiendo regresado a la capital, resolvió marchar precipitadamente a los Departamentos del Ecuador, donde creía su presencia importante. El fue advertido de los riesgos que corría, y confiado en su nombre y en su mérito, no quiso tomar las precauciones convenientes.
Esto lo perdió. El día 4 de junio en la montaña de Berruecos cerca de Pasto, recibió una descarga de fusilería que lo privó de la vida. El Prefecto y Comandante General del Cauca están (en 1830) practicando las diligencias más activas en el descubrimiento y persecución de los asesinos. ¡Así murió a los 35 años de edad el vencedor de Ayacucho! ¡Así acabó su vida corta, pero tan llena de merecimientos! Si hubiera exhalado su espíritu sobre el teatro de la victoria; con su último aliento habría dado gracias al cielo de haberle reservado una mueret gloriosa; pero asesinado cobardemente en una oscura montaña, él deja a su patria el deber de perseguir esta alevosía, y de adoptar medidas que corten nuevos escándalos y la repetición de escenas tan lamentables como oprobiosas.
(Gaceta de Colombia de 4 de julio de 1830)