Cuando la Historia se convierte en tribunal: Claves para debatir el pasado en la Venezuela de hoy
Ensayo sobre la necesidad de trascender la crónica enjuiciadora de hechos políticos y entender nuestro relato histórico como un proceso con sus complejidades e incógnitas por resolver.
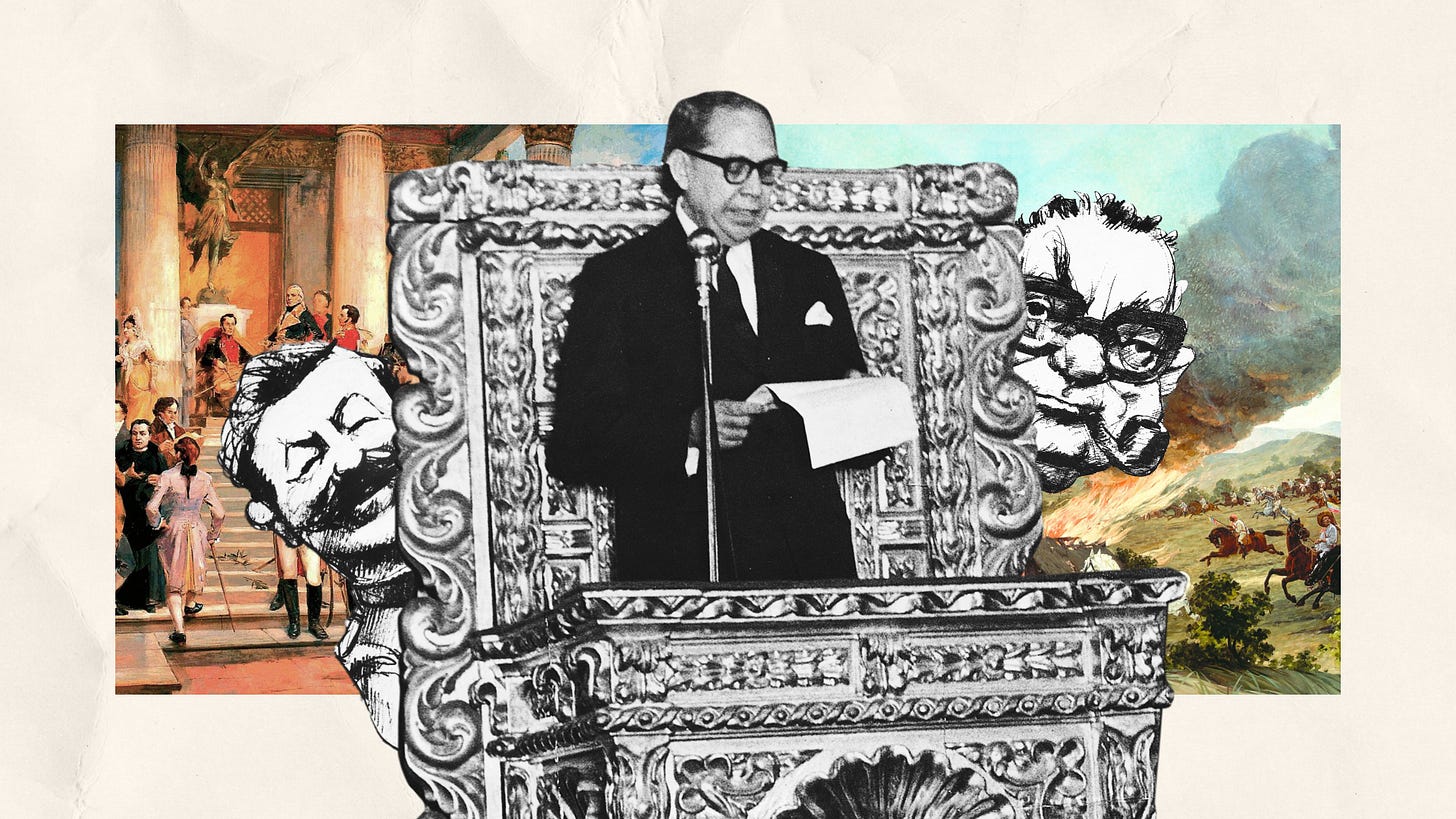
Preámbulo
La Historia, en mayúscula, constituye un punto de interés colectivo, un terreno de constante intercambio, confrontación y reformulación de ideas. Especialmente si entendemos que la Historia, como creación intelectual humana, adquiere sentido en la medida en que es interpretada, debatida y reescrita desde un presente específico.
En el caso venezolano, esto no constituye una excepción. El propio desarrollo de la historia política del país se entrelaza con una permanente relectura del pasado y con perspectivas a menudo enfrentadas sobre cómo pensar y narrar los acontecimientos. Se ha escrito así una crónica en la que resaltan insurrecciones, conjuras, desplazamientos y tomas del poder dentro de la élite política. En el plano discursivo, cada cambio de gobierno suele presentarse como la inauguración de una nueva era en la historia nacional, de modo que, sumando las sucesivas transiciones de poder, pareciera vivirse en una constante refundación de la República.
No sorprende, por tanto, que en medio de la crisis que marcó el primer cuarto del siglo XXI, el uso de la Historia se transformara en un elemento de discusión recurrente para analizar qué habría conducido a la situación presente. Y este uso no resulta insólito: dentro de la historiografía moderna, la Historia ha sido también una herramienta para comprender el presente. Así, más allá del comentario episódico que cubra algún hecho particular, es razonable que en el contexto venezolano el debate histórico se centre en identificar las “causas” de la crítica situación actual.1
Sin embargo, es en este punto donde se profundiza la diferencia entre el estudioso de los procesos y acontecimientos históricos (figura que, simplificando, podríamos decir que es el “historiador”) y quien se interesa en los hechos o curiosidades del pasado como aficionado. Aunque este último pueda conocer fechas y nombres relevantes, carece generalmente de la sensibilidad, el rigor metodológico y las herramientas teóricas del primero. Ello no significa, claro está, que dentro del propio oficio del historiador no existan vicios y esquemas heredados que persisten en las formas tradicionales de escribir Historia crítica.
En este breve ensayo, nos proponemos reflexionar (o incluso, si el lector puede considerarlo así, divagar) acerca de la interpretación de la historia de Venezuela en torno a tres ejes que suelen considerarse interconectados en el debate histórico-político contemporáneo: las causas de la crisis actual, la aparición del denominado “chavismo” y el ocaso de la democracia puntofijista.
Un vicio del debate histórico: La limitación del análisis a la crónica de acontecimientos políticos
Una de las fijaciones más recurrentes (y que podemos encontrar tanto en el aficionado del pasado como por momentos en el analista de oficio) consiste en reducir el estudio histórico a la búsqueda de causas inmediatas y visibles, circunscribiéndolo a acontecimientos concretos.2 Esta forma procede guiándose únicamente por fechas y momentos puntuales, como si de ellos pudiera extraerse una comprensión totalizante de la Historia. Bajo este esquema, se intenta identificar un punto exacto en el que “Venezuela se arruinó”, un parteaguas fijo y nítido que marcaría la transición inmediata de una época de prosperidad, progreso y estabilidad hacia otra de decadencia, incertidumbre e inestabilidad. El debate se centra así en determinar, casi con precisión quirúrgica, el inicio de la debacle.
Este tipo de enfoque es cuestionable, pues los procesos sociales están en constante conflicto, atravesados por choques de intereses y contradicciones que se acumulan paulatinamente hasta estallar con mayor fuerza en los momentos de crisis y ruptura.3 Nuestra intención es criticar la reducción del relato histórico a una narrativa en la que se pretende ubicar alguna época de prosperidad y responsabilizar a quienes, presuntamente, no supieron preservarla o que activamente buscaron su ruina; un ejercicio equivalente a ubicar el “pecado original” que habría desencadenado el descenso del paraíso a la tierra.
Aunque es comprensible que quien ama la Historia y participa en debates sobre ella pueda incurrir en este tipo de simplificaciones, no está exento de ello ni siquiera el investigador profesional, quien también puede verse influido por convicciones personales, intereses propios o simplemente en el calor de algún debate ejerciendo un juicio sin tomar el cuidado necesario. Precisamente por eso es necesaria una sensibilidad que permita ir más allá de la superficie, cultivada a través de la formación intelectual, el manejo de herramientas teóricas y del intercambio de ideas con la rigurosidad que amerita. De ese modo se puede generar una crítica histórica que supere el vicio de generalizar y totalizar a partir de coyunturas políticas.
La pregunta sobre por qué, en el caso venezolano (y quizá en buena parte de Latinoamérica), el análisis histórico tiende a privilegiar la coyuntura sobre la estructura remite a cuestiones más complejas, relacionadas con la Filosofía de la Historia y con la propia Historia de la Historiografía. ¿Se debe a la relativa juventud histórica del continente, si lo comparamos con las civilizaciones europeas o asiáticas? ¿A las tendencias historiográficas dominantes en Venezuela y a los vicios que arrastran? ¿O a las particularidades en la formalización de la disciplina histórica y de las ciencias sociales en la región?
Volviendo al problema que nos ocupa, esta reducción de la historia política a un juicio sobre hechos y personajes concretos deriva en un tipo de presentismo que juzga con severidad a los actores del pasado por no prever el rumbo de los acontecimientos.4 Desde la comodidad y lucidez del presente, conociendo el desenlace, se les retrata como ingenuos o incapaces, y la discusión histórica se convierte así en un tribunal que busca culpables de los males actuales. Este esquema recuerda, en cierto sentido, a la actitud de los ilustrados en el siglo XVIII, viendo una situación de permanente atraso culpa del apego religioso en la mentalidad europea. La idea de contraponer épocas de virtud y degeneración, de progreso y atraso, de orden y caos, ha sido un recurso habitual para explicar procesos históricos. El problema es que, cuando este marco se absolutiza, desaparece el análisis con sentido de procesos y estructuras y se sustituye por una pseudo-explicación basada en la identificación de decisiones o acciones “cruciales” y en la condena de quienes las tomaron.5
Si realmente se quiere indagar en las causas de la situación presente y abordar los principales problemas y perspectivas de la historia venezolana del siglo XX, es imprescindible ir más allá del acontecimiento político aislado o de la segmentación en periodos cerrados6. La discusión debe partir de las estructuras, fuerzas y relaciones que, a lo largo del tiempo, han configurado y moldeado el devenir histórico del país.
Polémica en la formulación de hipótesis y perspectivas sobre el siglo XX
El siglo XX venezolano presentó cambios, rupturas y un entramado de acontecimientos y procesos que hacen de su estudio algo diverso según el aspecto que se quiera analizar. Así como a principios del siglo XX hubo grandes conquistas en torno a problemas del siglo XIX como la guerra civil, la deuda externa o la propuesta de un proyecto democrático (uno de carácter elitista y otro de carácter popular), también dentro del propio siglo XX surgieron nuevas contradicciones y problemáticas, lo que permite establecer un parteaguas y comparar tanto con el siglo XIX como con nuestro propio siglo XXI.
La conflictiva relación que mantenemos con el siglo XX radica en que su fantasma aún perdura: se presenta como algo inaccesible y, al mismo tiempo, cercano y familiar. Esta ambivalencia lo convierte en un objeto polémico, generador de posturas encontradas.7 Desde nuestro presente, adquiere nuevos significados: en algunos casos se le idealiza, bajo la idea de que la posteridad trajo consigo un empeoramiento de las condiciones sociales, políticas y económicas; en otros, se adopta una visión crítica que conecta ese pasado con su propia debacle, corriendo el riesgo de, como hemos mencionado, convertir la historia en un tribunal encargado de identificar y condenar culpables y episodios específicos, como ya hemos señalado.
Los sentimientos contrapuestos, a nuestro criterio, no son un inconveniente en sí mismos, sino un reflejo de la necesidad de encontrarle un sentido al pasado desde la situación crítica del presente. Aunque se le extrañe o se le desprecie, existe una relación casi íntima con ese pasado. El verdadero problema surge cuando el comentario histórico se torna excesivamente pasional, nublando el juicio y sesgando la interpretación.8 En ese punto emerge el presentismo y, en lugar de aproximarnos y dialogar con nuestro pasado, construimos una versión prefabricada, distorsionada y vacía como una forma de calmar nuestra angustia e impotencia ante el presente.
La forma en que nos relacionamos con nuestro pasado influye cómo comprendemos el presente, especialmente en la manera de reaccionar, movilizarnos y anticipar lo que ocurre. Alterar las preconcepciones que existen sobre ese pasado inevitablemente genera resistencias, lo que convierte al análisis histórico en un ejercicio, hasta cierto punto, incómodo.
En este sentido, que la discusión sobre la “decadencia” del siglo XX venezolano se base principalmente en la enumeración de hechos puntuales refleja la falta de profundidad de muchos juicios y conclusiones. Una manera de enriquecer el debate sería no solo discutir procesos y estructuras, sino también los conceptos e idearios que atravesaron los proyectos del siglo XX. Este nivel de abstracción permite comprender problemas subyacentes y las soluciones que se intentaron poner en práctica.
El petróleo, por ejemplo, fue un recurso cuya explotación generó cambios estructurales graduales en el país, convirtiéndose en el eje de la vida política, social y económica. Una de las críticas9 a los regímenes de la hegemonía andina era la marginación social y la pobreza de las clases populares frente a los intereses de las élites y su alianza con el capital extranjero. En ese sentido, uno de los objetivos de la democracia puntofijista fue hacer frente a esas problemáticas y transformar el petróleo en un instrumento de emancipación económica y política, tanto en el plano nacional como parte de una agenda geopolítica latinoamericana, promoviendo consigo la integración. Sin embargo, el desenlace de ese proyecto democrático es conocido: terminó arrastrando las críticas que antes se habían dirigido contra los gobiernos andinos.
Elaborar una “crónica del desastre” no es nuestra intención, ni creemos que sea la manera más pertinente de abordar el auge y la caída de dicho proyecto democrático. Existen varias interpretaciones sobre este proceso, unas más complejas que otras: para algunos, la nacionalización del petróleo y sus consecuencias marcaron el inicio de la debacle; otros sostienen, en línea con críticas más estructurales al puntofijismo, que el proyecto nació con vicios que solo se acumularon hasta el agotamiento del mismo. Todas estas explicaciones tienen un grado de veracidad, pero ninguna, por sí sola, logra ofrecer una explicación general y totalizante.
Respecto a por qué la democracia no consiguió resolver la marginalidad social de las clases populares, o más concretamente, por qué en la última década del siglo XX predominó un clima antipolítico y una visión peyorativa hacia los partidos, se trata de un tema amplio que requiere investigación desde los diversos campos del conocimiento. Surge entonces la pregunta: ¿el carácter tan ferviente e íntimo del debate se convierte en un obstáculo para ampliarlo? Lamentablemente, formular una solución realista resulta complicado, sobre todo considerando que la realidad suele ser más caótica a cómo idealmente queremos que sea.
Conclusiones
Subrayamos la importancia que tiene la Historia como elemento creador de cultura e identidades, así como su función social al permitir examinar la sociedad en su conjunto, sus relaciones, estructuras y conflictos.
El principal riesgo que advertimos es el desarrollo de resentimientos hacia el pasado, sobre todo cuando este se usa únicamente como herramienta para proyectar disgusto contra culpables específicos. Ello convierte la reflexión histórica en una respuesta rápida, efímera y surgida desde el impulso emocional, pero sin verdadero sustento o una crítica elaborada.
No buscamos plantear la discusión de un único relato frío y racional, pretendido e imposiblemente objetivo. Nuestro llamado es, más bien, a empatizar con la historia: no utilizarla en exclusividad para identificar culpables en personajes o situaciones para el presente, sino como un espejo que facilite el análisis de los principales problemas de la nación y contribuya a comprender y asimilar las raíces de estos mismos. Nos referimos, en última instancia, de fomentar el desarrollo de una conciencia histórica crítica y necesaria.
Y acotamos, de forma suficientemente clara, que aquí nos referiremos al debate y mención de hechos históricos en cuanto existe la intención de emplearse como una herramienta de comprensión de la situación política del presente. Tal como E. H. Carr lo indica en su texto What is History? (Londres, 1961), en donde plantea el estudio de la Historia como un estudio de causas. Por lo tanto, dentro de este contexto nos referimos a aquellos comentarios que pretenden dar con las causas de la crisis contemporánea, principalmente centrados en el siglo XX.
Es de vital importancia mencionar la crítica de Fernand Braudel, en su ensayo “Histoire et Sciences sociales: La longe durée”, Annales 13, n.º 4 (1958), pp. 725-753, al uso del acontecimiento como principal marco de explicación para entender la Historia. El aporte de Braudel nos ayuda a diferenciar entre las distintas duraciones en la Historia, y a comprender cómo el estancarse en lo episódico y fugaz puede limitar la interpretación de los procesos sociales, especialmente cuando creemos que estos constituyen su fundamento y eje central, en lugar de reconocerlos como coyunturas situadas dentro de dinámicas históricas mucho más profundas que lo inmediatamente visible en la superficie.
El concepto de crisis histórica de Manuel Caballero, abordado a profundidad en su obra Las crisis de la Venezuela contemporánea (1903-1992) (Caracas, 1998), retrata cómo precisamente estas crisis marcan un antes y un después en la Historia y producen cambios irreversibles. Pero también detalla cómo estos mismos episodios representan estallidos, o la catarsis, de procesos y estructuras más complejas dentro del desarrollo social, más allá de la historia política. Consideramos que esta perspectiva constituye un modelo de interés para la explicación de esos momentos puntuales del pasado.
Esto no significa que los individuos envueltos en el contexto histórico de algún suceso o periodo queden absueltos de crítica ni tampoco que no se puedan cuestionar las decisiones que tomaron. El problema aparece cuando el juicio es tan superficial y vacío que reduce procesos históricos complejos a un conjunto de acciones o decisiones puntuales, sin atender a su entramado de relaciones causales. Establecer una jerarquía de causas, tal como lo propone E. H. Carr durante la obra mencionada en la anterior nota.
Tampoco se pretende negar que existan decisiones o eventos capaces de influir de forma decisiva en el rumbo de la Historia, básicamente, el momento en que se cruza el Rubicón. Sin embargo, esta es una cuestión más profunda que involucra tanto la reflexión histórica como el debate de las ciencias sociales en general: ¿hasta qué punto las estructuras junto a lo que cambia o permanece dentro de ellas condicionan el actuar y el pensamiento de los individuos? Esta tensión entre estructura y coyuntura es uno de los ejes de discusión más fecundos en el ámbito académico. Conviene recordar que la voluntad y los intereses particulares de los individuos también forman parte de la comprensión de la crónica de los hechos políticos, aunque su análisis implica adentrarse en un entramado de variables mucho más complejas.
Si bien la periodización es, en términos cronológicos, una herramienta útil para ubicarnos en tiempo y espacio, puede conducir al error de creer que las transiciones entre periodos de la historia política (y más aún cuando se utilizan cambios de gobierno como marcadores) ocurren de forma inmediata, cuando en realidad suelen ser procesos graduales y acumulativos.
Jacques Le Goff, en su obra Storia e memoria (Turín, 1977), explica que la objetividad (diferenciada de la imparcialidad) no debe entenderse como una acción consciente del historiador, sino como un proceso en construcción constante. Esta se va cimentando a lo largo del tiempo mediante la práctica y relectura historiográfica, reuniendo múltiples verdades parciales. En consecuencia, no se puede exigir una sola mirada o conclusión definitiva: el conocimiento se enriquece precisamente con la pluralidad de perspectivas, lo que hace al debate fecundo brindando diversas formas de aproximación del tema para el investigador.
Lo que aquí se plantea no es un llamado a una supuesta objetividad fría o neutralidad absoluta (imposibles en cualquier investigación histórica), sino al reconocimiento de que el pasado siempre será objeto de sentimientos encontrados y que la Historia, en la mayoría de sus dimensiones, constituye un diálogo permanente entre pasado y presente. El trabajo de la metodología y teoría histórica es aportar las herramientas necesarias para que el historiador elabore un discurso riguroso y complejo, evitando caer en la comodidad de juicios simplistas o en la superioridad moral e intelectual que parece otorgar la posteridad. De allí la urgencia de asumir la complejidad de los procesos históricos y la necesidad de dotar de sentido a nuestra propia Historia como ejercicio crítico para comprendernos en el presente.
En particular, las realizadas por Rómulo Betancourt en sus escritos, y nombrando particularmente su obra más citada: Venezuela: Política y petróleo (México, 1956).


